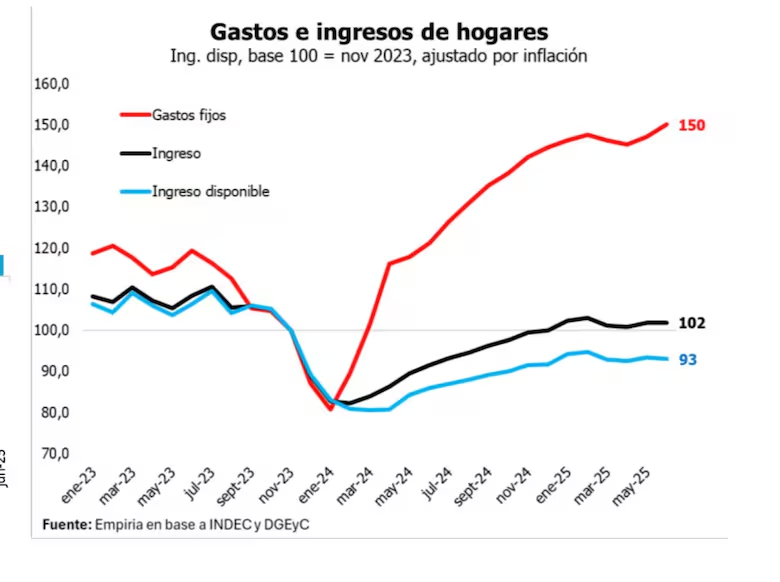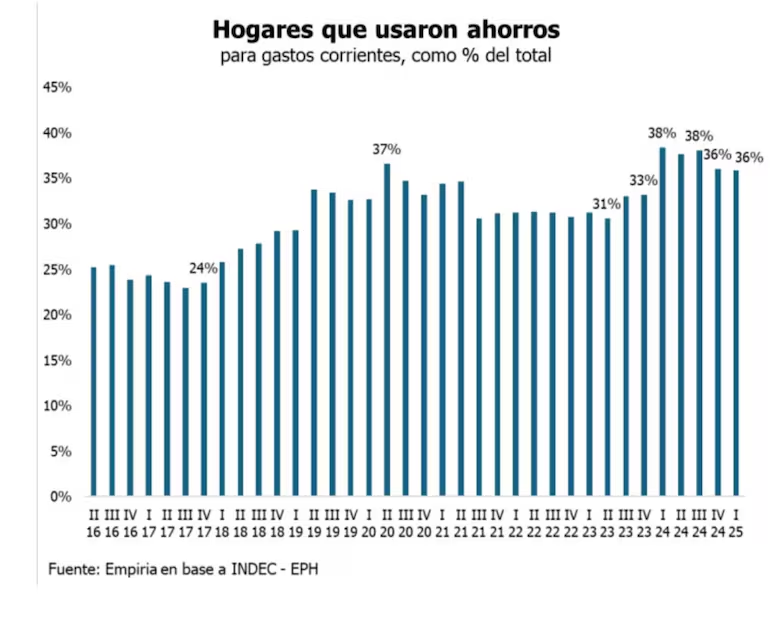La semana pasada adelantamos que íbamos a analizar la evolución de los ingresos de los habitantes de Posadas según los datos de la EPH-INDEC. El dato central es que, en el primer trimestre de 2025, el ingreso per cápita familiar (IPCF) alcanzó los $510.450, el valor más alto del NEA y con un crecimiento real del 39% respecto al mismo período de 2024. A partir de allí, retomamos el tema para profundizar en sus componentes.
En primer lugar, ¿a qué se refiere el ingreso per cápita familiar (IPCF)? Según la definición del INDEC, se trata del cociente entre la suma de los ingresos totales individuales de los miembros del hogar y su cantidad de integrantes. Naturalmente, en hogares con más miembros el ingreso total suele ser mayor, pero también lo son las necesidades de gasto. Además, no todos los integrantes de un hogar generan ingresos.
Dicho de manera simple: no es lo mismo un hogar de cuatro personas con dos perceptores de ingresos que uno de siete personas con solo tres perceptores.
En línea con esto, no debe confundirse IPCF con salario, por ejemplo, no solo por el hecho de que, al ser per cápita considera a miembros sin ingresos, sino porque además los ingresos de un hogar están determinados por salario (en caso de que exista) y por ingresos no laborales, que pueden ir desde el cobro de un programa social como de la renta de inversiones. Aún con estas consideraciones, el IPCF es un buen indicador de condiciones de vida en aspectos monetarios y es una de las variables (no la única) para determinar, por ejemplo, indicadores de pobreza.
Como se dijo, al primer trimestre de 2025 el IPCF de Posadas fue de $510.450, el mayor valor en el NEA. Si se observa la serie histórica, la capital misionera se mantuvo siempre en esa posición, lo cual se verifica tanto en los informes semestrales de pobreza del INDEC como en el análisis de microdatos de la EPH de frecuencia trimestral.
Ahora bien, cómo se desagrega ese IPCF: para esto, cabe observar los IPCF para cada decil de ingresos, que son una herramienta estadística utilizada para analizar la distribución del ingreso en la población. Consisten en dividir a todos los hogares (o personas) en diez grupos de igual tamaño, ordenados desde el menor hasta el mayor nivel de ingresos. De este modo, cada decil representa al 10% de la población: el primer decil corresponde al 10% con menores ingresos, mientras que el décimo decil agrupa al 10% con mayores ingresos. Este enfoque permite observar con mayor precisión las brechas entre distintos segmentos sociales y evaluar la desigualdad en la distribución de los recursos económicos.
En Posadas, el decil 1, es decir, el de menores ingresos, mostró un IPCF de $ 207.205, un 60% menos que la media del IPCF del aglomerado.
Por su parte, el decil 10 (el de mayores ingresos) mostró un IPCF de $ 1.382.183 (+171% de la media general). Entre el decil 1 y decil 10, hay una brecha de 6,67, cuando en el primer trimestre era de 6,78. Es una diferencia menor, pero marca una reducción de la brecha de ingresos. ¿Por qué se produjo esa brecha? Porque el decil 1 mostró una variación interanual real del 22,6% de su IPCF mientras el decil 10 creció en 20,7%. Esa diferencia permitió reducir la brecha de desigualdad y mostró un mejor desempeño en los hogares de menores ingresos.
Ahora bien, el IPCF total de Posadas creció 39,2%. Esto demuestra que tanto el decil 1 como el 10, si bien mejoraron con fuerza, lo hicieron bastante por debajo del total general. ¿Dónde estuvo entonces el mayor impulso en el aglomerado? Hubo una mejora muy importante en el decil 3, donde el IPCF creció al 78,2%, aunque debe destacarse el hecho de que venía bastante retrasado: por caso, en el cuarto trimestre 2024 había caído 7,2%, mientras que en el decil 1, por ejemplo, ya había mostrado alzas del 26,2%. La otra suba fuerte se ve en el decil 6 con 49%, siendo también que había caído en el trimestre anterior (-5,8%) y en el decil 9 con +47,3% (con baja en el trimestre previo del -14,8%).
Es decir, se puede observar una especie de corrección: los deciles con mayores alzas se recuperan de caídas en el período anterior y los de crecimiento más moderado ya habían iniciado un proceso de recuperación.
El dato más relevante es que, más allá de la intensidad desigual, todos los deciles mostraron aumentos de su IPCF en el primer trimestre de 2025, algo que no había ocurrido ni en 2023 ni en 2024.
Para comprender mejor estas variaciones, es útil observar otro indicador: el Ingreso Total Individual (ITI). Este refleja el monto total que percibe cada persona, tanto de fuentes laborales como no laborales. La diferencia con el IPCF es metodológica: mientras el ITI mide ingresos a nivel individual, el IPCF los ajusta por tamaño del hogar. Esto explica que, aunque el ITI crezca con fuerza, el incremento en el IPCF puede ser menor, dado que los ingresos deben repartirse entre todos los miembros del hogar.
¿Para qué miramos el ITI? Para ver si la mejora de ingresos viene de fuentes laborales o de las no laborales. Pero antes, ¿qué entendemos por fuentes no laborales? Esto abarca un amplio abanico de opciones, desde jubilaciones o pensiones; alquileres, rentas o intereses; utilidades, beneficios o dividendos; seguro de desempleo; indemnización por despido; beca de estudio; cuota de alimento; aportes de personas que no viven en el hogar, subsidios estatales; venta de pertenencias personales; y herencias, entre otros. Algunos ingresos no laborales pueden ser fijos (es decir, lo cobran todos los meses como una jubilación, un alquiler o una AUH) y otros pueden ser de única vez o de vez ocasional, pero todo lo efectivamente percibido se suma al momento de elaborar estos datos.
¿Qué nos muestran los datos para Posadas? En primer lugar, hay que señalar que el ITI promedio de Posadas se ubicó en $ 744.209 y creció 46%, un alza superior al del IPCF. La diferencia en las variaciones se explica por la forma en que se construyen ambos indicadores. Mientras que el ITI refleja la evolución de los ingresos de cada persona en particular, el IPCF pondera esos ingresos según el tamaño del hogar y la cantidad de integrantes que lo componen. De esta manera, aun cuando los ingresos individuales crezcan con cierta intensidad, al distribuirlos entre más miembros de un hogar el aumento efectivo per cápita puede ser menor.
Ahora bien, volviendo al ITI, los datos muestran que el 74% del total corresponde a ingresos laborales y el 26% a ingresos no laborales. Pero dicha distribución cambia según el decil donde nos paremos. En los deciles 1 y 2, los ingresos no laborales explican entre el 45% y 48% del ingreso individual total; pero en los deciles 9 y 10 explican el 11% y 23% respectivamente. Este último dato parece ser algo extraño: mayor ingreso no laboral en el decil más rico: esto responde a una recomposición de ingresos por revaloración de activos, algo que los deciles más chicos no tienen.
¿Pero cómo cambió esta composición entre el inicio del 2024 y el de 2025? En el primer trimestre 2024, los ingresos no laborales del decil 1 explicaban el 34% del ITI, pasando al 48% en el primer trimestre 2025; similar, pero en mucha menor intensidad, en el decil 2 pasó del 44% al 45%. ¿Qué puede explicar esto? Posiblemente, la mejora real en asignaciones familiares (la “Asignación Universal para Protección Social”, AUH entre otros, creció 36% en el primer trimestre). Por su parte, en el otro extremo, los ingresos no laborales explican el 35% en el decil 9 en 2024 y bajaron al 11% en 2025, pero en el decil 10 pasó de 18% al 23%. ¿Cómo entenderlo? En el caso del decil 9, esta caída en la participación de los ingresos no laborales puede vincularse a la importancia relativa que tienen en este grupo las jubilaciones y pensiones de haberes altos, así como algunas rentas secundarias (por ejemplo, alquileres) que tendieron a rezagarse en el último tiempo.
Por el contrario, en el decil 10 los ingresos no laborales están más asociados a rentas de capital y financieras, que se expandieron en términos relativos y lograron incrementar su participación en 2025.
Por ende, vemos un comportamiento similar entre el decil 1 y el decil 10, aunque por razones muy diversas.
En resumen, Posadas muestra un escenario de mejora generalizada, con un IPCF que creció con fuerza y, por primera vez en varios años, con todos los deciles en alza. Esta expansión se tradujo en una leve reducción de la brecha entre los extremos de la distribución, aunque la desigualdad estructural sigue siendo significativa y aquí hay que estar muy alertas para poder conocer niveles de pobreza: aun con un incremento de los ingresos, la distribución podría “contener” con cierta intensidad una eventual mejora en esa tasa.